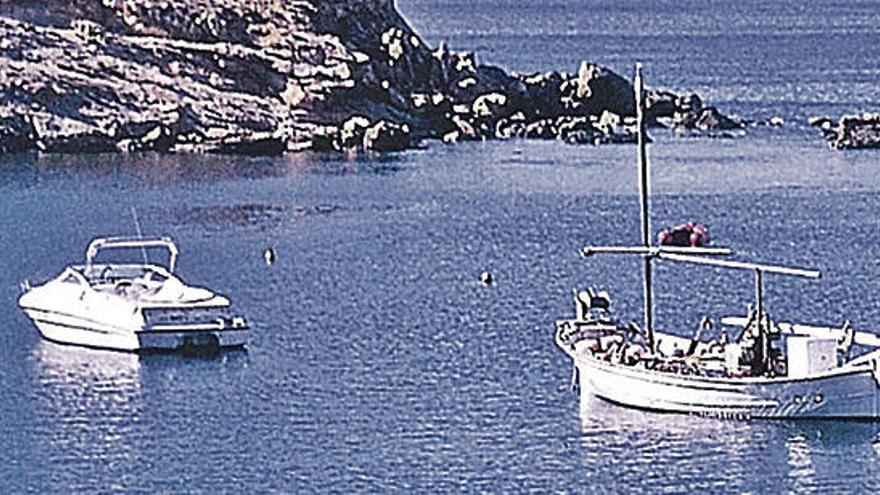La frase que el filósofo Ludwing Wittgenstein nos deja sobre la escurridiza naturaleza de los colores es tan desconcertante como cierta: «Si alguien nos pregunta qué significan las palabras rojo, negro, azul y blanco, podemos, desde luego, señalar las cosas que tienen estos colores, pero nuestra capacidad para explicar los significados de estas palabras no va más allá». Y el hecho de que los colores sean inexpresables, indescriptibles, no es el único problema que plantean.
Se duda, incluso, de que pueda retenerlos la memoria. Una opinión generalizada dice que sólo podemos recordar en blanco y negro. Yo estoy convencido, contrariamente, de que todos tenemos una riquísima memoria cromática. Invito al lector a que lo constate con sus propios recuerdos. Los míos, los más antiguos, los primeros, son los siete colores del arco iris que venían en la caja de Lapiceros Alpino, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.
Tal vez los recuerdo porque fueron un regalo de Reyes y porque con ellos hice mis primeros garabatos, mironianos dibujos infantiles que luego, ya mayores, no conseguimos repetir. Aquellos eran lapiceros festivos, como festivos eran sus colores, porque el lápiz que usábamos a diario era una mina proletaria que dejaba en la caligrafía un modesto gris-ala-de-mosca. Luego, cuando tuvimos siete años, más o menos, la sor nos dejó mojar un plumín en el tintero y dibujar en papel de barba El Galgo, con escuadra y cartabón, circunferencias, triángulos y trapecios, momento en que conocimos el negro-negro de la tinta china, un color inolvidable por el tizne que nos dejaba en los dedos y los manchones que, cuando acababa la semana, condecoraban nuestros uniformes que, en La Consolación, nuestro colegio de monjas, eran unas batas mil rayas de batista tiesa, listada de azul, con un cuello de solapitas blancas y ovaladas que nos daban un aire repipi y marisabidillo.
Toca y babero
Aquellos blanquiazules de las batas están, también, entre los primeros colores que recuerdo entre los otros colores escolares, la pizarra negra, la tiza blanca y las gomas de borrar Milán, amarillas, azules, verdes y de un pálido rosa. Los hábitos de las monjas eran negros y también era negra la correa que les colgaba del cinto y que, no sé por qué, teníamos que besar religiosamente. El detalle que más me llamaba la atención en la severa indumentaria era la toca que les encorsetaba la cabeza y les bajaba en un curioso babero blanco con forma de media luna sobre el pecho.
Las puertas del aula tenían el color crudo de la madera y las persianas de las ventanas eran verdes. Ha pasado más de medio siglo y todavía son así. También recuerdo los acartonados colorines del Catón Moderno que nos enseñó a leer y en el que venía un niño modélico y repelente que con su peinado relamido daba grima. En el pequeño patio del colegio que también era convento recuerdo toda una selva de macetas de vivísimo verde, costillas de adán, drácenas, bromelias, espadas de san Jorge, las marantas que las monjas llamaban plantas de oración y muchas otras.
Cantoneras de oro
Y si en los bancos de la Capilla teníamos catecismos grises, las hermanas usaban unos pequeños misales con tapas de hule de un negro sobado, pero eso sí, con cantoneras de oro y que tenían como punto de lectura una aparente cinta de seda roja. Otro color que recuerdo de aquellos años es el blanco inmaculado del traje de almirante de mi Primera Comunión, americana cruzada con botonadura dorada que en el desayuno me manché de chocolate, incidente que dio al traste con el que, según me decían, tenía que ser el día más feliz de mi vida. Y colores ya extraescolares que llamaban poderosamente mi atención eran los rojos, azules y negros del lustroso plumaje de los gallos de pelea, calvos, descrestados, que los payeses bajaban a la gallera, pequeño circo de tablas que estaba mismamente junto a La Consolación.
Otros colores de aquellos años son ya de mi casa en Azara, los blancos y rojos de las geometrías que dibujaban las baldosas del comedor, la percha marrón del pasillo y de tres ganchos en 'S' donde siempre colgaban los correajes negros y el tricornio acharolado del benemérito uniforme de mi padre que, por cierto, siempre vistió de verde, verde la sahariana, verdes los pantalones y el capote verde.
El color de los pájaros
Tampoco he olvidado los colores de los pájaros que siempre tuvo el abuelo, verdinegros jilgueros y canarios amarillos, blancos y algunos tornasolados que conseguía cruzándolos y a los que, para que encendieran su color, les picaba zanahorias en el comedero. En la calle, los gorriones eran grises, las gaviotas blancas y las golondrinas negras.
Y no era raro que por las noches nos sobrevolara una lechuza blanca que tenía su nido en la muralla. Podría seguir con el siempreverde de los bosques que en la isla cubrían como ahora colinas y valles, con los mil azules del mar, con el rielar luminoso, chispeante y plateado de la luna en la bahía, con las casas blancas que en la ciudad tenían curiosas excepciones en la fachada almagre de Campos, el bar Pou, el rosa tierno de la Casa Fajarnés en Dalt Vila y la icónica Casa Colorada que dividía en dos el frontis de la bahía. Podría también hablar del explosivo bodegón de colores que veía en la Pescadería cuando los sábados iba al mercado con mi madre.
Podría hablar del color terroso de las piedras de la muralla, de los colores que en la obra muerta llevaban los motoveleros y de las luces rojas, verdes y blancas de las linternas marinas, de las boyas y los faros de la bocana del puerto€ Estos y muchos otros, son los colores de nuestros recuerdos